
Informe OBS: Desarrollo del pensamiento crítico en la Educación Superior
Solo un 15% de los estudiantes universitarios tiene un alto nivel de pensamiento crítico
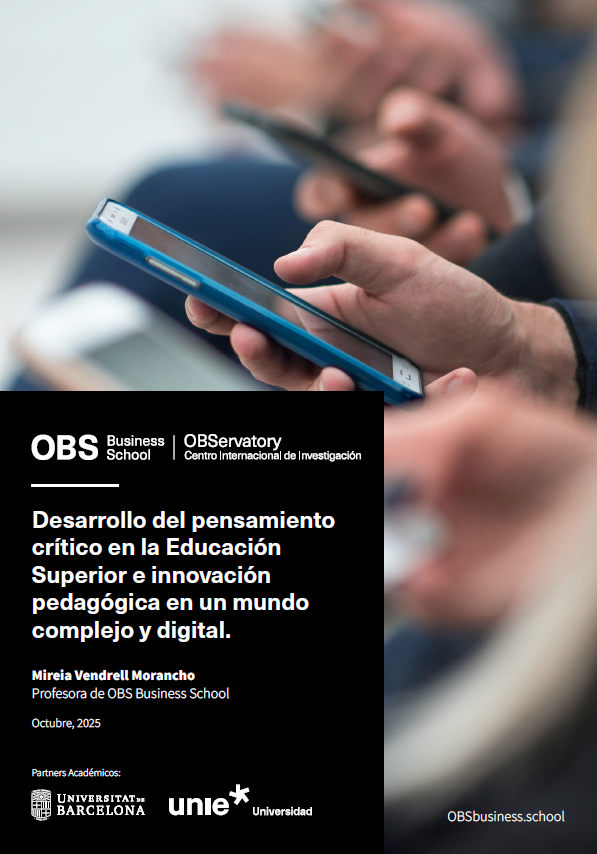
- La IA amplía las oportunidades educativas, pero también está provocando una homogenización de pensamientos entre los universitarios.
- A pesar de los esfuerzos de los últimos años, el desarrollo del pensamiento crítico sigue siendo desigual entre disciplinas, tipos de universidad y regiones. Fortalecerlo implica un compromiso político y cultural.
- Un informe de OBS considera necesario que las universidades definan con precisión qué dimensiones quieren reforzar, formen a los docentes para saber valorar el disenso, incluyan proyectos con impacto social así como sistemas para evaluar la criticidad, apliquen políticas de incentivos y den tiempo al docente para la innovación pedagógica.
Noviembre 2025. El OBServatory de OBS Business School, institución perteneciente a la Red de Educación Superior Planeta Formación y Universidades, publica el informe Desarrollo del pensamiento crítico en la Educación Superior, dirigido por la profesora y Doctora en Educación Mireia Vendrell. En él se analiza la creciente homogenización de pensamientos entre los universitarios españoles y la importancia de desarrollar una mirada crítica para evitar la desinformación y la domesticación.
Según el informe del 2025 Does Higher Education Teach Students to Think Critically?, basado en la evaluación de más de 120.000 estudiantes, alrededor del 21 % de los universitarios está en el nivel más bajo en pensamiento crítico y solo un 15 % alcanza los niveles más altos. Y es que el pensamiento crítico no es algo que florece por inercia. Requiere una enseñanza explícita, práctica y contextos que valoren la duda, el diálogo y la complejidad.
La IA se ha convertido hoy en un nuevo factor del aprendizaje que amplía las oportunidades educativas, pero también puede generar dependencias, sesgos y una homogenización en la manera de pensar si no se utiliza con mediación crítica. Las universidades que favorecen el pensamiento crítico logran progresos sostenidos, pero aquellas que lo reducen a un ideal retórico o a un enunciado transversal sin aplicación real apenas consiguen avances. Esta brecha entre el discurso y la práctica no es casual: refleja la tensión estructural entre una educación concebida como bien público y otra sometida a la lógica del rendimiento, la estandarización y la productividad. Fortalecer el pensamiento crítico implica, por tanto, un compromiso político y cultural con una idea de universidad que no solo transmita conocimientos, sino que los someta a examen y los ponga al servicio de la transformación social.
¿Qué es el pensamiento crítico?
El pensamiento crítico se asocia con una mayor autorregulación y bienestar psicológico, favorece la participación democrática y actúa como una barrera frente a la desinformación y los sesgos. Pero pensar críticamente requiere no solo saber cómo hacerlo, sino querer hacerlo. No es un proceso automático, sino una práctica deliberada que combina habilidad, actitud y conocimiento. Las universidades españolas son conscientes de su importancia y en los últimos años ha ganado presencia en sus agendas, pero “pese a los esfuerzos realizados, el progreso alcanzado continúa siendo limitado en relación con la relevancia que las propias instituciones y organismos internacionales atribuyen a esta competencia”, opina la profesora Mireia Vendrell.
Las estrategias actuales no están generando un impacto sostenido ni generalizado. El desarrollo del pensamiento crítico sigue siendo desigual entre disciplinas, tipos de universidad y regiones, lo que pone de relieve la necesidad de fortalecer la formación docente y consolidar mecanismos de evaluación coherentes y sostenibles.
La IA y el pensamiento crítico
La transformación digital ha añadido una capa decisiva de complejidad para el desarrollo del pensamiento crítico pues, aunque ha ampliado el acceso a la información y diversificado las oportunidades de aprendizaje, también ha aumentado el riesgo de una homogenización cognitiva, ha provocado la pérdida de interacción humana y ha hecho más profundas las desigualdades. Las tecnologías están creadas para reproducir las asimetrías existentes y favorecer a quienes ya parten de posiciones ventajosas. Desplazan los espacios de reflexión colectiva, mientras docentes y estudiantes tienen que adaptarse a sistemas configurados, con frecuencia, para el beneficio comercial antes que para el aprendizaje.
Los modelos de lenguaje de gran escala como GPT-4 o DeepSeek R1 así como los algoritmos de recomendación han transformado el acceso y la producción de conocimiento académico. Se trata de sistemas que ya utilizan buena parte de los estudiantes universitarios y que, a pesar de llamarse “inteligentes”, están basados en pura estadística. Ello hace que sean útiles para tareas mecánicas, pero en los que el estudiante percibe profundidad donde solo hay correlación. Estos lenguajes no solo sustituyen procesos de razonamiento, sino que también reconfiguran el propio modo de pensar desplazando la autonomía intelectual por la eficiencia automatizada. Están preparados para reforzar las preferencias previas de quien los utiliza y limitan el contacto con perspectivas disonantes, vitales para generar debate. En consecuencia, si no se utiliza desde una perspectiva crítica, esta tecnología puede confinar al estudiante en bucles de confirmación y evitar el esfuerzo cognitivo que exige contrastar, argumentar y construir sentido propio.
¿Cómo fomentar el pensamiento crítico?
El informe de OBS anima a las universidades a definir con precisión qué dimensiones quieren reforzar: la capacidad de analizar evidencias, cuestionar supuestos, reconocer los propios límites o tomar decisiones fundamentadas. También invita a formar a los docentes en este campo, porque enseñar pensamiento crítico requiere una cultura docente que valore la incertidumbre, el disenso y la revisión de ideas. Considera necesaria la implantación de proyectos con impacto social y debates argumentativos para favorecer el análisis, la deliberación y la acción transformadora. Asimismo, propone incorporar sistemas para evaluar la criticidad. Y, sobre todo, recomienda no luchar contra la implantación de la IA sino convertirla en aliada, por ejemplo, pidiendo a los estudiantes que analicen y contrasten respuestas generadas con esta tecnología.
Por último, el informe considera vital que las universidades apliquen políticas de incentivos y den tiempo al docente para la innovación pedagógica y la evaluación del impacto social de la enseñanza. “Urge consolidar una agenda de investigación y acción que aborde el pensamiento crítico y la criticidad como ejes del proyecto universitario”, concluye.



